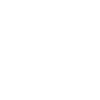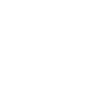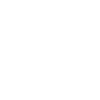Biodiversidad panameña: un recurso en alta consideración
¿Qué tienen en común Madagascar, Nueva Guinea, Vietnam, Hawai, Jordania, Filipinas y Panamá? Además de ser países en desarrollo, todos ellos han sido seleccionados para participar en una interesante y prometedora aventura: la búsqueda de nuevos medicamentos naturales en los bosques tropicales y en los arrecifes coralinos, una importante iniciativa que podría, en un futuro no muy lejano, contribuir a aliviar serios problemas de salud en el mundo entero.
Y es que la conservación y aprovechamiento de su rica biodiversidad, unido a su comprobado potencial para la investigación científica en el campo de la salud y la agrociencia, ha colocado a estas naciones en una posición privilegiada, permitiéndoles ser dotadas de importantes recursos para la investigación científica por parte de prestigiosas entidades estadounidenses como los Institutos Nacionales de Salud (NIH), la Fundación Nacional de Ciencias (NSF), y el Departamento de Agricultura. Estas y otras agencias federales de Estados Unidos decidieron, hace aproximadamente una década, aportar fondos para dotar de recursos a proyectos de bioconservación definidos en diversos países en desarrollo, proyecto que se denominó ICBG (Grupos Internacionales Cooperativos de la Biodiversidad).
¿Por qué Panamá?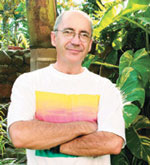
Lo explica un ferviente entusiasta de la biodiversidad panameña, el Dr. Todd Capson Ph.D, coordinador del ICBG Panamá e investigador principal en uno de los programas, quien tiene siete años de vivir en nuestro país: «Panamá tiene las mejores condiciones para desarrollar este tipo de proyectos. Tiene 40% de cobertura boscosa muy diversa; el 25% de su territorio está en áreas protegidas; posee mucha costa, y la mayor biodiversidad en el mundo».
Las condiciones para la bioprospección o búsqueda de nuevas fuentes naturales de medicamentos están ampliamente dadas. Pero: ¿Qué pasa con la capacidad científica para realizar estos estudios, que requiere insumos, laboratorios, gente muy calificada? Tampoco nos quedamos cortos. El Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI) tiene alrededor de 80 años investigando la biodiversidad panameña y facilitando, mediante becas y pasantías, la formación de una considerable cantidad de personal panameño que ha ido, con los años, haciendo frente a importantes investigaciones. Esto incluye la colaboración con instituciones panameñas de formación de recurso humano y ejecución de proyectos científicos tales como las del Instituto de Investigaciones Científicas Avanzadas y Servicios de Alta Tecnología (INDICASAT), el Instituto Gorgas y la Universidad de Panamá.
El Dr. Eduardo Ortega Barría, un oriundo de La Chorrera cuyo tesón y un préstamo del IFARHU lo llevaron a Estados Unidos a realizar estudios universitarios que, una vez culminados, le permitieron trabajar en prestigiosas universidades de ese país durante varios años, también está muy involucrado con el proyecto del ICBG en nuestro país. Nos indica, con una amplia sonrisa, que «mi participación en ICBG empezó cuando dirigí, desde el Instituto Gorgas y recién llegado a Panamá, el experimento de unas estudiantes de tesis para detectar el ADN de los parásitos de ciertas plantas que causan la enfermedad conocida como la malaria. Después de un año y medio de trabajo y dedicación, este esfuerzo rindió sus frutos. Esta metodología, planteada sin la necesidad de utilizar radioactividad, como comúnmente se realiza, fue presentada al STRI para ver cómo se conseguían más recursos para patentarla. Fue 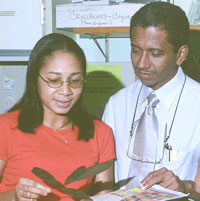 aceptada. Hoy día, ya existen dos patentes de este tipo. Las estudiantes que trabajaron en el proyecto hacen sus doctorados en Italia y nuestro laboratorio es uno de los mejor dotados en Centroamérica. Se han hecho cursos con estudiantes de otros países para enseñarles la metodología; se ha publicado en prestigiosas revistas científicas de Estados Unidos y pensamos donarlo a la OMS y a países pobres. Los laboratorios privados que quieran utilizar la patente tendrán que pagar por ella. El recurso humano está ahí, entre los jóvenes. Sólo que hay que darle valor, hay que tenerles fe».
aceptada. Hoy día, ya existen dos patentes de este tipo. Las estudiantes que trabajaron en el proyecto hacen sus doctorados en Italia y nuestro laboratorio es uno de los mejor dotados en Centroamérica. Se han hecho cursos con estudiantes de otros países para enseñarles la metodología; se ha publicado en prestigiosas revistas científicas de Estados Unidos y pensamos donarlo a la OMS y a países pobres. Los laboratorios privados que quieran utilizar la patente tendrán que pagar por ella. El recurso humano está ahí, entre los jóvenes. Sólo que hay que darle valor, hay que tenerles fe».
El Dr.Ortega, vinculado al INDICASAT y quien decidió regresar a Panamá para aplicar sus conocimientos científicos pese a tener una oferta de enseñanza en la prestigiosa Universidad de Stanford, en California, es realmente un mentor. Muchos estudiantes hacen fila para poder trabajar con él, la mayoría del interior del país. No se les puede seleccionar a todos. Investigar, en ciencia, requiere de ciertas condiciones personales, que van más allá de ser buen o regular estudiante. Afortunadamente, el buen ojo del Dr. Ortega suele acertar y muchos de los estudiantes de los cuáles él ha sido tutor se encuentran hoy haciendo maestrías y doctorados en universidades de Europa. La idea es que puedan regresar y trabajar aquí en su tierra, para beneficio del mundo.
ICBG en Panamá: trabajo en equipo
En la actualidad, el ICBG Panamá incluye la participación del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales como ente coordinador, la Universidad de Panamá, la Autoridad Nacional del Ambiente, la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, la Fundación Natura de Panamá, los laboratorios Novartis y Dow Agrosciencies. Se cuenta, también, con colaboradores académicos en prestigiosas universidades del mundo, así como de instituciones privadas farmacéuticas.
El Dr. Capson explica que la comunicación entre todas estas instituciones es fluida, porque las reglas del juego están definidas desde el principio, en blanco y negro. ¿Qué pasaría si se lograra patentar un medicamento para enfermedades tan severas como el cáncer? La relación de los beneficios económicos del proyecto, en caso de haberlos, sería justa e igualitaria, fundamentalmente destinada a permitir la continuidad de los programas de conservación de la biodiversidad del país y proteger la propiedad intelectual de los investigadores. El Dr.Ortega agrega que el hecho de que el STRI coordine y administre el proyecto favorece y facilita, no sólo por el prestigio y la credibilidad que tiene, sino porque hace más expedita la importación de material necesario en los trabajos de laboratorio y de campo.
 En la actualidad, se realizan estudios de campo para la búsqueda y descubrimiento de productos con potencial farmacéutico y agrícola, en plantas, algas marinas y corales en áreas conservadas tales como: el Monumento Natural Barro Colorado, el Parque Nacional Soberanía, el Parque Nacional Altos de Cerro Campana, el Parque Nacional Chagres, el Parque Nacional Volcán Barú, el Parque Internacional La Amistad, la Reserva Forestal Fortuna y el Parque Nacional Omar Torrijos Herrera. Se espera encontrar compuestos para tratar enfermedades como la leishmaniasis, mal de Chagas, la malaria, el HIV y diversos tipos de cáncer, así como para combatir hongos y parásitos que afectan los cultivos agrícolas.
En la actualidad, se realizan estudios de campo para la búsqueda y descubrimiento de productos con potencial farmacéutico y agrícola, en plantas, algas marinas y corales en áreas conservadas tales como: el Monumento Natural Barro Colorado, el Parque Nacional Soberanía, el Parque Nacional Altos de Cerro Campana, el Parque Nacional Chagres, el Parque Nacional Volcán Barú, el Parque Internacional La Amistad, la Reserva Forestal Fortuna y el Parque Nacional Omar Torrijos Herrera. Se espera encontrar compuestos para tratar enfermedades como la leishmaniasis, mal de Chagas, la malaria, el HIV y diversos tipos de cáncer, así como para combatir hongos y parásitos que afectan los cultivos agrícolas.
El Dr. Capson revela que estos estudios en un área de tanta biodiversidad como Panamá no sólo son altamente positivos, sino potencialmente rentables. Para alcanzar esta rentabilidad, el país debe comprometerse seriamente con la conservación del medioambiente, por un lado, y por otro participar ampliamente en todo el proceso de buscar medicamentos, desde identificar una planta prometedora hasta caracterizar y probar los compuestos químicos activos, lo que implica:
- Identificar la planta o el bioorganismo
- Aislar sus compuestos
- Realizar la prueba de laboratorio
- Realizar pruebas clínicas
- Elaborar el medicamento.
 En la actualidad, agrega, la mayoría de los países en desarrollo que cuentan con el recurso natural sólo participan en la parte de exportación de materia prima, actividad que no genera mayores beneficios. Para obtener beneficios considerables, el país tendría que participar en las etapas que agregan valor al recurso. Tendría que llegar a, por lo menos, aislar el ingrediente, que es algo que puede patentarse. Es, precisamente, lo que logró el Dr. Ortega y su equipo: guiar el aislamiento de compuestos que se usan para combatir las enfermedades tropicales con biotecnología factible para países pobres, lo que ha permitido a su laboratorio lograr las patentes, prueba fehaciente de que estudiando y aprovechando la rica biodiversidad panameña, realmente podemos lograr curar enfermedades con nuevos medicamentos que la naturaleza nos provee.
En la actualidad, agrega, la mayoría de los países en desarrollo que cuentan con el recurso natural sólo participan en la parte de exportación de materia prima, actividad que no genera mayores beneficios. Para obtener beneficios considerables, el país tendría que participar en las etapas que agregan valor al recurso. Tendría que llegar a, por lo menos, aislar el ingrediente, que es algo que puede patentarse. Es, precisamente, lo que logró el Dr. Ortega y su equipo: guiar el aislamiento de compuestos que se usan para combatir las enfermedades tropicales con biotecnología factible para países pobres, lo que ha permitido a su laboratorio lograr las patentes, prueba fehaciente de que estudiando y aprovechando la rica biodiversidad panameña, realmente podemos lograr curar enfermedades con nuevos medicamentos que la naturaleza nos provee.
Importancia de ICBG Panamá, para el mundo
A mayor biodiversidad, mayor la posibilidad de encontrar compuestos factibles para el tratamiento de enfermedades endémicas como la leishmaniasis y la malaria que, según explica el Dr. Capson, debido al fenómeno de recalentamiento global pueden llegar a propagarse en unos 20 años en zonas en el mundo donde actualmente no existen. Actualmente, la población en riesgo de adquirir infecciones como malaria, leishmaniasis y el mal de Chagas alcanza tres mil millones de personas.
La rentabilidad potencial de la biodiversidad panameña aumentará en la medida en que haya beneficios explícitos para Panamá en términos de capacitación de estudiantes, mejoras de infraestructura científica, recursos para la investigación y beneficios económicos que surgen a raíz del descubrimiento de nuevos medicamentos y técnicas novedosas para detectarlos.
El ICBG Panamá ha invertido una buena cantidad de recursos (insumos, dinero, horas-persona) para que los estudios de campo que se hacen en nuestro país avancen a mejores niveles y generen mayor interés en los organismos que financian al ICBG. Personal, en su mayoría panameño, ha logrado inventariar y recolectar, sólo en áreas protegidas, unas 1,300 especies de plantas. Todavía quedan unas 1,700 hectáreas de manto coralino, susceptibles de ser investigadas. Adicionalmente, se ha invertido más de un millón de dólares en mejorar los laboratorios en Panamá, los que han permitido agilizar los procesos in situ.
Para que esto continúe y mejore, es absolutamente preciso, y en eso coinciden todos los involucrados, un compromiso serio del país con la conservación de la biodiversidad. Afortunadamente, señala el Dr.Capson, un país como Panamá que no ha tenido un historial de movilización ambientalista, comienza a ver nuevas generaciones de panameños y panameñas con una conciencia conservacionista más responsable. Esto se constituye en una esperanza para frenar los 519 kilómetros cuadrados de bosque que se pierden cada año y la acelerada degradación del manto coralino, pérdidas que pueden implicar la merma de la posibilidad de que Panamá se constituya también en fuente de recursos e investigaciones científicas para el bien de la humanidad.
Fotos cortesía del STRI (Marcos Guerra, Gian Montufar, Rafael Aizprúa).

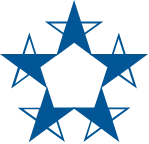




.png)
.png)
.png)