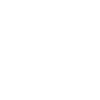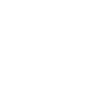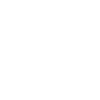LAS MARCAS QUE LA CIENCIA DEJA EN EL CALENDARIO
 A lo largo de doce meses, son muchos los descubrimientos y hazañas que se logran en el campo de la ciencia. Aunque la mayoría pasan desapercibidos, otros quedan marcados con fuego en el calendario.
A lo largo de doce meses, son muchos los descubrimientos y hazañas que se logran en el campo de la ciencia. Aunque la mayoría pasan desapercibidos, otros quedan marcados con fuego en el calendario.
Fue toda una sorpresa. Los organizadores de la ceremonia de apertura de los Juegos Paralímpicos que se celebraron en Londres este año, habían decidido hacer una narración artística de algunos de los grandes logros de la historia de la ciencia. Entre los simbolismos más reconocibles que formaron parte del espectáculo estaban la manzana de Isaac Newton, el Big Bang y, ¿qué era ese conjunto de paraguas de color plateado que sostenía un grupo de artistas? Después supimos que aquello era la representación del bosón de Higgs. Seamos francos: crear imágenes para representar fenómenos físicos no es fácil, y el que probablemente haya sido el descubrimiento científico del año no es la excepción.
Casi 50 años después de que un grupo de físicos propusiera una teoría sobre la existencia de una partícula elemental que explicaría el origen de la masa, los científicos que trabajan en el acelerador de partículas o Gran Colisionador de Hadrones del CERN (Laboratorio Europeo de Física de Partículas), anunciaron en el mes de julio que finalmente habían identificado el elusivo bosón de Higgs. El objetivo del gran acelerador circular es reproducir las condiciones del Bing Bang con la intención de rastrear los primeros elementos que formaron el universo. Uno de esos elementos tan buscados era el bosón de Higgs.
¿QUÉ ES EL HIGGS Y CUÁL ES SU HISTORIA? Todo a nuestro alrededor tiene masa. Usted, yo, el pez que nada imperturbable en la pecera y el perro del vecino. Todos somos organismos construidos a partir de la acumulación de muchas partes que, a su vez, también tienen masa: átomos que forman moléculas, moléculas que forman células, células que forman tejidos, tejidos que forman órganos y órganos que dan forma a un ser vivo. Pero, ¿cómo adquirieron su masa las primeras partículas que dieron origen al universo y, eventualmente, a todo lo que lo compone?
En 1964, un grupo de físicos, entre los que se encontraba el británico Peter Higgs, propuso una hipótesis que plantea que el espacio está permeado por un campo invisible que confiere masa a las partículas elementales que interactúan con él. Al interactuar con el campo de Higgs, las partículas se frenan y ese frenado o esa inercia que sufren las partículas elementales es su masa. A mayor frenado, mayor es la masa. Esta explicación ha sido ampliamente aceptada, pero faltaba un detalle bastante importante: comprobar la existencia de la partícula que acompaña al campo de Higgs y que es en realidad la que interactúa con las demás.
Peter Higgs, quien hace 48 años propuso la existencia de una partícula elemental que explicaría cómo la materia obtiene su masa, fotografiado en la Universidad de Edimburgo, Escocia, dos días después de que investigadores del Gran Colisionador de Hadrones del CERN anunciaran que habían detectado el perseguido bosón de Higgs. El físico británico pensó que no viviría para ser testigo de su descubrimiento.
EL OBJETIVO DEL GRAN ACELERADOR CIRCULAR ES REPRODUCIR LAS CONDICIONES DEL BING BANG CON LA INTENCIÓN DE RASTREAR LOS PRIMEROS ELEMENTOS QUE FORMARON EL UNIVERSO.
Provocando miles de millones de colisiones entre protones acelerados hasta alcanzar prácticamente la velocidad de la luz, en los últimos dos años las sofisticadas máquinas detectoras del Gran Colisionador de Hadrones, construido a 100 metros bajo tierra muy cerca de Ginebra, registraron fluctuaciones y partículas derivadas de la rápida desintegración del bosón de Higgs que parecen confirmar su existencia con un alto grado de probabilidad.
Los físicos piensan que bosones de Higgs debieron producirse en abundancia durante el Big Bang hace unos 10 mil millones de años, pero eventualmente desaparecieron, dejando en el espacio su efecto generador de masa.
BASURA GENÉTICA, ¿CUÁL BASURA GENÉTICA?
Apenas unos meses después del anuncio del descubrimiento de la partícula de Higgs, otra colaboración internacional, también de gran magnitud aunque esta vez en el campo de la genómica, anunciaba sus propios resultados. En septiembre, un consorcio formado por más de 400 investigadores de todo el mundo reveló que lo que hasta ahora se consideraba como la «basura» o «materia oscura» del genoma humano está mucho más implicada en la aparición de enfermedades de lo que los científicos pensaban hasta el momento. Gracias al lanzamiento, en el año 2003, del proyecto ENCODE (siglas en inglés de la Enciclopedia de los elementos del ADN), hoy se sabe que ese 98,5% del ADN humano que no constituye propiamente lo que conocemos como genes, es parte de una estructura compleja y mucho más funcional de lo que se sospechaba hasta ahora.
De hecho, aunque el proyecto ENCODE tiene todavía mucho trabajo por delante, hoy los científicos aseguran que al menos el 80% del genoma tiene alguna función bioquímica que afecta, en mayor o menor medida, algún tejido del cuerpo. Traducido a términos prácticos esto significa que cuanto mejor se conozcan los mecanismos de «encendido» y «apagado» que controlan nuestro genoma, más fácil es para la medicina buscar tratamientos para los padecimientos que dichos mecanismos generan.
CURIOSITY VA A MARTE
El bosón de Higgs y el estudio de nuestro genoma nos ayudan a responder preguntas tan vitales como, ¿de dónde venimos?, ¿de qué estamos hechos?, ¿cómo funciona nuestra maquinaria interna? Pero la curiosidad humana es ilimitada y todavía seguimos preguntándonos, ¿qué hay más allá de las fronteras de nuestro planeta?, ¿cómo reacciona nuestro cuerpo fuera de la protección de la atmósfera terrestre?
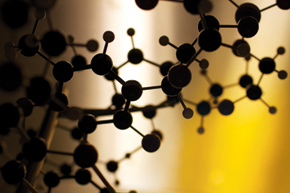 Aunque han pasado 59 años desde que James Watson y Francis Crick describieran la estructura de doble hélice del ADN, nuestro genoma todavía guarda muchos secretos. Este año, un grupo internacional de investigadores nos sacaron de un gran error: ese 98% de nuestro ADN que se consideraba inútil, en realidad tiene pequeñas funciones que influyen en nuestra salud.
Aunque han pasado 59 años desde que James Watson y Francis Crick describieran la estructura de doble hélice del ADN, nuestro genoma todavía guarda muchos secretos. Este año, un grupo internacional de investigadores nos sacaron de un gran error: ese 98% de nuestro ADN que se consideraba inútil, en realidad tiene pequeñas funciones que influyen en nuestra salud.
EL CURIOSITY ES, LITERALMENTE, UN LABORATORIO CON RUEDAS QUE DURANTE LOS PRÓXIMOS DOS AÑOS CONTINUARÁ ESTUDIANDO LA GEOLOGÍA DE MARTE EN BUSCA DE CLAVES SOBRE SU PASADO.
El 5 de agosto, los técnicos de la NASA esperaban con el corazón en la garganta a que el Curiosity, la más reciente misión robótica, aterrizara en el cráter Gale del planeta rojo. Después de siete minutos que los técnicos describieron como «de terror», el nuevo robot se posó con precisión. Cualquier fallo técnico habría echado a perder una misión de 2500 millones de dólares. El Curiosity es, literalmente, un laboratorio con ruedas que durante los próximos dos años continuará estudiando la geología de Marte en busca de claves sobre su pasado. ¿Fue Marte alguna vez un candidato a albergar microbios como los que hace miles de millones de años dieron el primer empujón a la vida en la Tierra?
Las hipótesis sobre canales en Marte por los que podrían haber corrido ríos de agua -el elemento que dio origen a los primeros organismos vivos- no son nuevas, y el Curiosity no ha tardado demasiado tiempo en encontrar una prueba más. Poco más de un mes después de su aterrizaje, el robot envió fotografías de un lecho pedregoso con gravilla que parece haber sido arrastrada por un cauce por el que, según los primeros análisis de la NASA, el agua podría haber corrido a una velocidad de un metro por segundo. El cauce, por otra parte, parece haber tenido una profundidad que cubriría toda la pierna de una persona, desde el tobillo hasta la cadera. Siendo la primera vez que los responsables de este tipo de misiones observan gravilla arrastrada por agua, concluyen que esta constituye «una transición entre la especulación acerca del tamaño del material del cauce a su observación directa».
Reproducción artística del robot Curiosity. El objetivo de este «laboratorio móvil» es buscar material que proporcione nuevas respuestas a la pregunta: ¿fue Marte capaz de albergar vida microbiana antes de que su atmósfera desapareciera casi por completo?
 FÉLIX BAUMGARTNER SE CONVERTÍA EN EL PRIMER SER HUMANO EN ROMPER LA BARRERA DEL SONIDO EN CAÍDA LIBRE
FÉLIX BAUMGARTNER SE CONVERTÍA EN EL PRIMER SER HUMANO EN ROMPER LA BARRERA DEL SONIDO EN CAÍDA LIBRE
LOS HÉROES DEL 2012
El 17 de enero se cumplieron cien años de la llegada del británico Robert F. Scott al Polo Sur. Después de un viaje de varios días al corazón de la Antártida, Scott y otros cuatro hombres alcanzaron finalmente su objetivo solo para descubrir que una expedición previa liderada por el noruego Roald Amundsen les había robado la gloria de ser los primeros en alcanzar el Polo Sur. Sacudidos por el frío, las tormentas de nieve y el hambre, Scott y sus hombres no sobrevivieron al viaje de vuelta a la base polar en la que el resto de la expedición les esperaba para llevarlos de vuelta a Inglaterra.
¿Habrían sobrevivido Scott y sus compañeros de haber contado entonces con la información que se tiene hoy en día sobre el efecto que producen las condiciones extremas de la Antártida en el cuerpo humano? Un siglo después, el conocimiento acumulado sobre la forma en que nuestro organismo reacciona ante la actividad física intensa, la malnutrición, la hipotermia, la altura y la falta de sueño, es lo que ha permitido que las expediciones polares tengan éxito y conozcamos mejor estas regiones extremas del planeta.
 Después de cuatro años de preparación y entrenamiento, el 14 de octubre de 2012 Félix Baumgartner se lanzó al vacío desde un globo suspendido a 39 kilómetros sobre la superficie terrestre. Casi cinco minutos después, un paracaídas ayudaba a este experto en saltos peligrosos a posarse sano y salvo sobre el desierto de Nuevo México. La caída libre, dijo Baumgartner, había sido «difícil» y «aterradora», pero, ya con los pies en tierra, dijo: «ahora quiero abrazar a todo el mundo».
Después de cuatro años de preparación y entrenamiento, el 14 de octubre de 2012 Félix Baumgartner se lanzó al vacío desde un globo suspendido a 39 kilómetros sobre la superficie terrestre. Casi cinco minutos después, un paracaídas ayudaba a este experto en saltos peligrosos a posarse sano y salvo sobre el desierto de Nuevo México. La caída libre, dijo Baumgartner, había sido «difícil» y «aterradora», pero, ya con los pies en tierra, dijo: «ahora quiero abrazar a todo el mundo».
Este año también nos tocó decir adiós a un héroe del espacio y darle la bienvenida a otro. Neil Armstrong, el primer hombre en pisar la Luna, murió en agosto a la edad de 82 años. Como ocurre con las de Scott y Amundsen, la hazaña de Armstrong es considerada más un logro político que científico -la carrera por ser el primero en plantar una bandera-, aunque lo cierto sea que estos pioneros abrieron el campo a la exploración de lugares que para entonces eran completamente desconocidos.
Por otra parte, en octubre, el austríaco Félix Baumgartner se convertía en el primer ser humano en romper la barrera del sonido en caída libre y sin ningún tipo de ayuda mecánica, después de haber ascendido 39 kilómetros en la estratosfera ayudado por un globo de helio. Si bien muchos consideran que el salto de Baumgartner fue un mero espectáculo, la información fisiológica recogida por los instrumentos adheridos a su traje proporcionará nuevos datos sobre la forma en que el cuerpo reacciona en situaciones extremas de presión y ayudará a complementar los estudios sobre sistemas de escape para astronautas expuestos a situaciones de peligro. Y así, con la seguridad de que la generación de conocimiento sigue su curso, decimos adiós al año que se va.
Fotos:
Mark Thiessen / National Geographic Society / Corbis
Yao Hui / Xinhua Press / Corbis
© Sean Gallagher / National Geographic Society /
Corbis; © NASA / JPL-Caltech
© Redbull / Handout / redbull content pool /Corbis

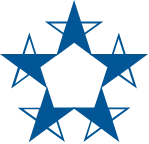




.png)
.png)
.png)