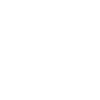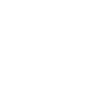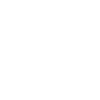Los insectos que dan vida
Las abejas están en peligro de extinción y, aunque parezca increíble, con su desaparición el ser humano podría estar en riesgo también.
No son nuevos los llamados de los ambientalistas a la importancia de tomar conciencia de la naturaleza, de mirar hacia ella en vez de darle la espalda y de entender que no solo estamos conectados, sino que también dependemos de ella.
Un ejemplo latente de que formamos una única entidad es el papel fundamental que juegan las abejas en nuestra supervivencia. Lastimosamente, su número se encuentra en declive en algunos países, una idea difícil de digerir, ya que sería impensable imaginarnos sin su valiosa miel.
Sin embargo, lo anterior sería lo de menos en comparación con el hecho de que este insecto tan común y del cual hay unas 30 mil especies (12 son de miel, 250 abejorros, 650 son de miel sin aguijón y el resto no socializa ni fabrica miel) deje de existir dentro de poco y, con él, nuestra fuente de vida. Pero, ¿por qué es tan vital para nosotros?
La clave está en la polinización
La polinización es el intercambio de polen entre las flores, el cual desarrolla el ecosistema ayudando a formar la tierra y creando bosques, los cuales producen oxígeno que previene la erosión del suelo y regula el flujo del agua. Todo un efecto dominó que permite que los frutos y las plantas se reproduzcan y que no se altere la cadena alimenticia.
Entre los pocos insectos que ejecutan esta vital reproducción vegetal están las abejas. De hecho, son los principales polinizadores. Dos tercios de nuestra comida diaria son polinizados por abejas. Tan solo una de ellas puede polinizar miles de flores en un día y esta labor la vienen realizando a la perfección desde hace milenios junto con murciélagos, mariposas, moscas y aves.

El Dr. David W. Roubik, especialista en abejas y polinización e investigador del Smithsonian Tropical Research Institute (STRI), lleva más de 30 años estudiando las abejas en nuestro país.
El abejorro, por ejemplo, es de las pocas especies de abeja que puede polinizar eficientemente las plantas por medio de la sonicación o polinización vibrátil, que es el proceso ejecutado por ellas para sacudir el polen de las flores utilizando la vibración fuerte y repetitiva de los músculos de sus alas. Esta variedad de abeja poliniza tomates, arándanos y berenjenas, entre otras. Sin embargo, algunas de sus poblaciones van en descenso.
“Lo que comemos, como frutas de alta calidad, vegetales, nueces y algunas bebidas desaparecerían si no hubiera polinizadores”, explica el Dr. David W. Roubik, especialista en abejas y polinización e investigador del Smithsonian Tropical Research Institute (STRI). Es por esto que estos invaluables insectos son y siempre han sido una parte esencial en el ciclo de la vida.
La selva panameña: refugio ideal de abejas
Estudios de talla mundial se vienen llevando a cabo desde hace años sobre el comportamiento de las abejas, su entorno natural y los peligros que enfrentan. Roubik forma parte de este equipo y fue traído a Panamá por el STRI para descubrir el impacto de las abejas africanas en organismos nativos del neotrópico.

Abeja africana recolectando polen. Según las investigaciones realizadas, este tipo de abeja no ha afectado negativamente a las cerca de 700 especies nativas que existen en Panamá.
“El bosque tropical y las abejas africanas eran una combinación completamente nueva en esta parte del mundo y yo debía estudiar qué impacto tenían en la fauna local, las plantas y los animales. Nadie en el mundo había hecho este estudio”, comenta el Dr. Roubik en el documental de The Smithsonian Channel “Secrets of the Hive” (Secretos de la Colmena). “Trabajo en la biología de las abejas, principalmente en estudios de campo pero también en descubrir y encontrar nuevas especies en todo el mundo”, añade.
Las abejas africanizadas o africanas llegaron a Brasil en los años 50. Se les conocen también como abejas asesinas, ya que son muy defensivas ante cualquier molestia y demasiado sensibles ante la presencia humana.
De ahí se esparcieron por las Américas. En 1983 llegaron a Panamá y se pensó que iban a tener una gran incidencia negativa en las abejas nativas causando posiblemente una disminución en su número o, incluso, la desaparición de algunas de sus especies.
Sin embargo, según los resultados que arrojaron las investigaciones realizadas por Roubik en tres grandes reservas de bosques panameños, no hay pérdida en el número de abejas incluyendo la abeja africanizada (ya naturalizada y parte de la “tripulación” de abejas locales), y las cerca de 700 especies nativas que existen en Panamá. “Tengo datos reales recolectados sobre este tema”, asegura Roubik.
Así que, contrario a lo que se creía al principio, las abejas africanas no han afectado negativamente a quizás la mayoría de abejas nativas. De hecho, polinizan bien, viven aún en armonía con las nativas y hacen que las flores se hagan más abundantes pese a que recolectan el polen de las mismas flores que las abejas nativas.
“Algo las está favoreciendo. O están comiendo mejor o están más adaptadas”, comenta Roubik, quien las ha estudiado por más de 30 años. Sus estudios dedujeron, asimismo, que posiblemente la forma natural en la que han venido multiplicándose las abejas en general en Panamá se deba a la coexistencia de las africanas con las nativas en un ambiente indomable, silvestre y virgen como algunos de nuestros bosques tropicales.

Panamá ha sido escenario de innumerables estudios de campo para conocer más acerca de las abejas en un ambiente indomable, silvestre y virgen como algunos de nuestros bosques tropicales.
Pero, pese al hecho de que el número de abejas en Panamá se mantiene o va en aumento, en otros países la situación es distinta y muchas especies están en vías de extinción. Es el caso que se ha visto en Europa, China y América del Norte. Ya van varias especies desaparecidas. La lista roja de la guía del International Union for Conservation of Nature o IUCN (www.iucnredlist.org) hace referencia al peligro que corren ciertas familias de abejas y nos brinda información actualizada del estatus que mantienen como especies en peligro de extinción.
Los insecticidas y pesticidas utilizados en la agricultura moderna, la pérdida de su hábitat natural y la falta de variedad de vegetación hace que las abejas no se reproduzcan en las mismas cantidades y que no encuentren refugio para defenderse de depredadores como el temible Varroa destructor, un parásito chupa sangre de la que la abeja de miel común no se puede defender.
Múltiples experimentos se han venido desarrollando con este arácnido, como el que realizó en el National Agricultural Institute en Querétaro, México, el biólogo Tugrul Giray, de la Universidad de Puerto Rico, para el documental Secretos de la Colmena. Allí utiliza una especie de abeja africana para observar cómo se defiende de este poderoso depredador. De sus resultados se podría abrir la posibilidad de crear una nueva especie producida por el cruce entre abejas africanas y abejas de miel común, con el fin de producir una abeja no agresiva, pero lo suficientemente resistente al Varroa destructor.
¿Posibles soluciones?

El descenso en las poblaciones de abejas ha hecho que científicos y grupos de conservación recurran al establecimiento de criaderos de insectos, granjas de abejas adaptadas para su coexistencia e incluso a la utilización de una abeja polinizadora que puede vivir en cajas y ser trasladada de un lugar a otro.
Por lo anterior y preocupados por la supervivencia de las abejas, científicos, grupos de conservación y especialistas en la materia buscan posibles soluciones como los criaderos de insectos, las granjas de abejas adaptadas para su coexistencia y el manejo de la actualmente principal polinizadora dirigida, la Apis mellifera, una especie africano-europea utilizada en todo el mundo, ya que puede vivir en cajas y ser trasladada de un lugar a otro.
Por otro lado, los cultivadores buscan maneras para que los cultivos no necesiten polinizadores cultivando plantas que puedan polinizarse solas. “Esto no es difícil para algunos tipos de café, los tomates y muchas semillas más de frutas y vegetales. Sin embargo, es imposible para cultivos como la papaya y el calabacín. Esto es porque el polen es de una flor y la fruta es producida en otra”, explica el especialista.
Según el Dr. David W. Roubik, debemos manejar bien este juego ya que estamos bastante cerca de tener que tomar la decisión de cuánto debe ser destinado a la agricultura, cuántas reservas de polinizadores se deben dejar y cuántos tipos de polinizadores se deben tener. “Podemos manejarlo y hacerlo en el lugar correcto, tiempo correcto y de la forma correcta”, afirma.
Así que antes de eliminar alguna molestosa abeja, pensémoslo dos veces y simplemente espantémosla… De lo contrario, estaríamos poco a poco erradicando uno de los insectos más importantes de la naturaleza que no solo inspira películas y brinda dulzura a través de sus mieles, sino que también, con un trabajo incansable y muchas veces incomprendido, hace que nuestra vida en el planeta mantenga un sano equilibrio en beneficio de quienes lo habitamos.
ALGUNAS ESPECIES DE ABEJAS NATIVAS DE PANAMÁ

La Eufriesea concava, poliniza la orquídea Espíritu Santo.
Trigona fulviventris: una de las muchas especies nativas de Panamá y vital polinizador de la planta del noni. Estas se anidan bajo los árboles con una sola entrada hacia la superficie. Roubik ha observado que permanecen estables.
Euglosinos o abejas de las orquídeas: son otra variedad de abejas nativas del istmo de las que existen más de 65 especies. Se presentan en hermosos colores metálicos brillantes y habitan en nuestros bosques húmedos. Ellas polinizan frutas exóticas como el tomate de árbol y la vainilla.
Eulaema bombiformis: poliniza las nueces de Brasil y es una de las más grandes de las especies de abejas nativas.
Melipona panamica: no pica ya que no tiene aguijón, hace miel y vive en colmenas hechas de piedras de río, barro y resina.
Eufriesea concava: poliniza la flor nacional de Panamá, la orquídea Espíritu Santo.
Fotos:
Página 30: © Ralph Clevenger / Corbis / Latinstock México
Página 32 superior: © Tuan Nguyen / National Geographic My Shot / National Geographic / Latinstock México
Página 32 inferior y 34 derecha: Jorge Alemán, STRI
Página 34 izquierda: © Anthony Bannister / Gallo Images / Corbis / Latinstock México
Página 36 superior: © Robert Pickett / Visuals Unlimited / Corbis / Latinstock México
Página 36 inferior: Dr. David W. Roubik, STRI

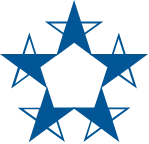




.png)
.png)
.png)