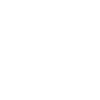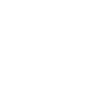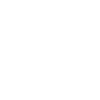¿Y ahora qué? Las nuevas oportunidades para Panamá con la ampliación del Canal
Con motivo del debate suscitado en torno a la aprobación del proyecto de ampliación del Canal, fui invitado a Panamá por un grupo de mujeres líderes para analizar ciertos aspectos del mismo y su repercusión en el futuro del país. He aquí mis conclusiones, que vinieron acompañadas de una profunda admiración hacia la madurez institucional que Panamá dio al mundo con un proceso democrático abierto y transparente a través del cual se aprobó efectivamente la necesaria ampliación del Canal.
 ¿Para qué hacer un proyecto como la ampliación del Canal?
¿Para qué hacer un proyecto como la ampliación del Canal?
Siempre que consideramos un proyecto nacional como el de la ampliación del Canal, deberíamos tener en mente su contribución al desarrollo sostenible del país y de sus habitantes, es decir: 1) su aporte al proceso de creación de riqueza, 2) en qué medida contribuye a una mejor distribución de esa riqueza, y 3) si aprovecha en forma sostenible los recursos naturales.
Según el último reporte del Foro Económico Mundial, Panamá tiene un PIB per cápita de $7,283, ajustado por la paridad del poder de compra, para poder comparar la capacidad adquisitiva entre países. Es un país de ingreso medio, apenas más alto que el de China, pero aún no ha podido alcanzar a los países más prósperos de América Latina o a los del Sudeste Asiático que han experimentado tasas de crecimiento formidables en las últimas décadas.
Por otro lado, Panamá todavía sufre de niveles de pobreza del 37%, con concentraciones aún más altas en zonas rurales. Para que la ampliación del Canal contribuya al desarrollo de Panamá, la misma debe permitir generar riqueza por encima de los niveles actuales. De la misma forma que cualquier persona busca en un nuevo trabajo la posibilidad de mejorar su ingreso, un país debe buscar nuevas actividades económicas que aumenten su nivel de riqueza, es decir industrias que sean más productivas. Más aún, para acercarse a la meta del desarrollo, la creación de riqueza debería permitir una mejor distribución de la misma de la única forma que es verdaderamente sostenible: la mayor productividad de la fuerza laboral a través de empleos de alto valor agregado relacionados con el conocimiento y el talento humano. ¿Podrá la ampliación del Canal lograr ambas cosas?
La lógica del proyecto de ampliación del Canal
A pesar de que fue aprobado en forma abrumadora, es útil revisar la justificación del proyecto, es decir, por qué se tiene que hacer. Y la respuesta la podría resumir en tres aspectos generales:
• El número de buques portacontenedores –el segmento más importante de clientes del Canal- que superan el tamaño máximo que puede transitar el Canal crece cada año. Existe una clara demanda por un Canal de mayores dimensiones.
• Una de las rutas más importantes del comercio mundial –que va del Noreste Asiático hacia la costa este de Estados Unidos-, sigue creciendo constantemente. La participación de mercado actual del Canal de esa ruta es de 38% y con la ampliación podrá llegar a 49%, mientras que sin ella hubiese podido bajar a 23%.
• El uso de la capacidad del Canal está llegando a su límite máximo. Con un tráfico anual de alrededor de 14,000 tránsitos, el Canal opera actualmente a un 85% de su capacidad, muy cerca de su capacidad máxima real.
Es obvio que la ampliación del Canal tiene mucho sentido por la demanda que existe para sus servicios y por las oportunidades que existen en un mundo altamente integrado. Pero, además, tiene sentido para Panamá como país y como sociedad. ¿Por qué? Lo primero que viene a la mente es la contribución de los peajes del Canal a la economía panameña.
 Actualmente esto representa cerca del 6% del PIB, lo cual no es nada despreciable. Si a esto le añadimos el comercio de la Zona Libre de Colón, directamente relacionado con el Canal, su contribución llegaría a casi el 13% de la economía. Se estima que la ampliación representará ingresos adicionales para el Estado de 6,000 millones de dólares a lo largo de los años. Además, la fase de construcción se espera que genere de 6 a 7 mil empleos directos y varias veces ese número de empleos indirectos.
Actualmente esto representa cerca del 6% del PIB, lo cual no es nada despreciable. Si a esto le añadimos el comercio de la Zona Libre de Colón, directamente relacionado con el Canal, su contribución llegaría a casi el 13% de la economía. Se estima que la ampliación representará ingresos adicionales para el Estado de 6,000 millones de dólares a lo largo de los años. Además, la fase de construcción se espera que genere de 6 a 7 mil empleos directos y varias veces ese número de empleos indirectos.
Este impacto es muy importante pero, en mi opinión, no es lo más importante para Panamá. Lo que realmente puede contribuir en forma significativa al desarrollo de Panamá es el efecto multiplicador del Canal en la economía, más allá de solamente su operación. Estudios realizados en relación con el proyecto de ampliación estiman la generación adicional de 150 a 250 mil empleos adicionales para el año 2025 y una tasa de crecimiento del PIB del 5% anual. Esto toma en cuenta el crecimiento de las actividades actuales relacionadas con el Canal, pero no la posibilidad de una “explosión” de la industria marítima y de logística en Panamá. En este sentido, la aprobación del proyecto de ampliación es una señal inequívoca al mundo de que Panamá va a seguir siendo en el futuro un centro de logística de clase mundial.
¿Qué pasará ahora?
 En realidad la pregunta correcta es ¿qué tendrán que hacer los panameños ahora? Si la ampliación física del Canal va a tomar entre 5 y 10 años, ¿deberán esperar a que esté concluido para aprovechar esa capacidad adicional? En realidad no. El desarrollo de un cluster marítimo y de logística en Panamá es algo que ya está en movimiento, pero que puede ser acelerado en forma importante. Si a la operación del Canal y a la Zona Libre le añadimos la industria de transporte y comunicaciones, juntas representan 22% de la economía nacional. ¿Podrá crecer este cluster más rápidamente que lo que ha venido creciendo? Yo creo que sí.
En realidad la pregunta correcta es ¿qué tendrán que hacer los panameños ahora? Si la ampliación física del Canal va a tomar entre 5 y 10 años, ¿deberán esperar a que esté concluido para aprovechar esa capacidad adicional? En realidad no. El desarrollo de un cluster marítimo y de logística en Panamá es algo que ya está en movimiento, pero que puede ser acelerado en forma importante. Si a la operación del Canal y a la Zona Libre le añadimos la industria de transporte y comunicaciones, juntas representan 22% de la economía nacional. ¿Podrá crecer este cluster más rápidamente que lo que ha venido creciendo? Yo creo que sí.
Para poder imaginar el futuro de este sector en Panamá, es interesante observar ejemplos de industrias parecidas en otros países. Noruega es un caso interesante ya que representa el 10% del transporte marítimo del mundo, a pesar de que es apenas el 1% de la economía global y tiene menos del 0.1% de la población del mundo. Cuando observamos las industrias que componen su cluster marítimo, encontramos muchas que ya existen en Panamá, como el registro de barcos, banca especializada en comercio internacional, abogados especializados en derecho marítimo y empresas de seguros marítimos. Pero también encontramos otras como los astilleros, la construcción de barcos, la fabricación de equipo para barcos así como investigación en temas marítimos, que no existen o son aún incipientes en Panamá.
Otro caso interesante por su dominio en la industria logística es Singapur, cuyo puerto es el más activo del mundo y cuenta con 200 líneas navieras cuyos buques zarpan a los principales puertos todos los días. Junto a sus puertos, Singapur tiene uno de los aeropuertos más grandes de Asia tanto en el tráfico de carga como de pasajeros, que es servido por 83 aerolíneas con más de 4,000 vuelos semanales. Allí se concentran más de 3,000 empresas de logística y de manejo de la cadena de suministros, además de 20% del mercado mundial de reparación de barcos, 25% del mercado asiático de mantenimiento de aviones y los principales centros de distribución de Asia. Para mantener esta dinámica, Singapur ha puesto énfasis en programas de entrenamiento y educación de los técnicos y profesionales que necesita en las industrias en las que compite. Ha apoyado vigorosamente programas de investigación y desarrollo, y ha promovido la colaboración entre empresa e industria.
Estos ejemplos son importantes para Panamá porque ilustran el potencial de desarrollo para su propio cluster marítimo y de logística que actualmente incluye un número importante de servicios especializados al tema marítimo y los servicios propios de la operación del Canal. El potencial de crecimiento, sin embargo, está muy lejos de haber sido alcanzado. Por un lado, la operación del Canal ha permitido desarrollar habilidades y fortalezas que se pueden ofrecer en la forma de servicios marítimos, de reparación de barcos, etc. en una escala mucho mayor de lo que existe actualmente. Por otro lado, por el Canal trasiegan cerca de 300 millones de toneladas al año y, sin embargo, se agrega muy poco valor a esa carga. En el caso de Singapur, a una parte importante de la carga que pasa por sus puertos y aeropuertos se le agrega valor localmente, inicialmente en forma de ensamblaje y prueba y más recientemente en forma de diseño, investigación y desarrollo. Ese país es un verdadero “hub” del comercio asiático, alrededor del 70% de sus exportaciones se dirigen a los países de esa zona, mientras que en Panamá apenas algo más del 20% de las exportaciones se dirigen hacia América Latina.
El potencial de crecimiento de este cluster en Panamá es evidente y la ampliación del Canal va a incrementar radicalmente ese potencial. Por un lado, va a atraer un flujo mayor de carga por el Canal y por el otro va a ratificar el posicionamiento de Panamá como un centro de operaciones marítimas sofisticadas en el siglo 21.
¿Quién se encargaría y cómo se haría?
 Aún si uno está convencido del potencial de desarrollo que representa el Canal para Panamá, es válido cuestionarse qué roles deberían jugar el gobierno, el sector privado y la sociedad en general. Para esto hay que tener en cuenta que los países que lograron crecer económicamente en forma acelerada en la segunda mitad del siglo veinte –tales como Irlanda, Singapur y Corea– lograron hacerlo a lo largo de más o menos tres décadas. Eso significa que ningún gobierno por sí solo pudo responder por el resultado final. Obviamente es necesario el concurso del sector público quien maneja algunas actividades centrales para obtener esos resultados. El gobierno debe facilitar la creación de nuevas empresas, por ejemplo, y hacer más eficiente los procesos de regulación y supervisión de las actividades privadas.
Aún si uno está convencido del potencial de desarrollo que representa el Canal para Panamá, es válido cuestionarse qué roles deberían jugar el gobierno, el sector privado y la sociedad en general. Para esto hay que tener en cuenta que los países que lograron crecer económicamente en forma acelerada en la segunda mitad del siglo veinte –tales como Irlanda, Singapur y Corea– lograron hacerlo a lo largo de más o menos tres décadas. Eso significa que ningún gobierno por sí solo pudo responder por el resultado final. Obviamente es necesario el concurso del sector público quien maneja algunas actividades centrales para obtener esos resultados. El gobierno debe facilitar la creación de nuevas empresas, por ejemplo, y hacer más eficiente los procesos de regulación y supervisión de las actividades privadas.
También es responsable de ciertos rubros de inversión que son críticos para el futuro, el más importante de todos es la educación. Sin embargo, si es necesario mantener un hilo conductor a lo largo de dos a tres décadas, el liderazgo privado es crucial para la sostenibilidad del proceso de desarrollo. El sector privado empresarial es el primer interesado en la continuidad de esos procesos porque depende en forma crítica de la continuidad de políticas y porque de él depende la creación de valor en una sociedad.
 Hoy en día está claro además que la sociedad civil, en todas sus formas y expresiones, debe participar de este proceso y no sólo permitir que ocurra en forma pasiva. Su rol más importante es el desarrollo del capital humano que se necesita en este proceso, pero es importante también un rol de liderazgo más amplio como el que se articuló en Irlanda hace un par de décadas cuando sindicatos, empresa privada y gobierno, lograron acuerdos tri-anuales que impulsaron el proceso acelerado de desarrollo de esa nación.
Hoy en día está claro además que la sociedad civil, en todas sus formas y expresiones, debe participar de este proceso y no sólo permitir que ocurra en forma pasiva. Su rol más importante es el desarrollo del capital humano que se necesita en este proceso, pero es importante también un rol de liderazgo más amplio como el que se articuló en Irlanda hace un par de décadas cuando sindicatos, empresa privada y gobierno, lograron acuerdos tri-anuales que impulsaron el proceso acelerado de desarrollo de esa nación.
En última instancia, este proceso requiere de todos los panameños y panameñas que desde sus posiciones en la sociedad pueden invertir en la creación de más y mejores oportunidades de empleo, de mayor valor agregado y mayor productividad. Y entre ellos, necesitamos de líderes que mantengan el rumbo por las próximas décadas.
* El Dr. Arturo Condo es decano de Maestrías de INCAE y Director del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible (CLACDS).

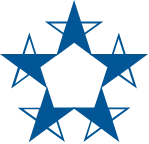




.png)
.png)
.png)