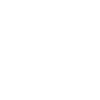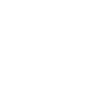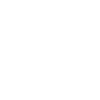El Darién: ¿La boca del lobo o paraíso de humanidad en la selva?
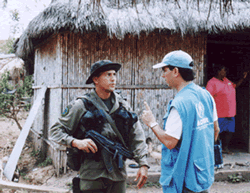 «¿Al Darién?», replicó con un tono de gran sorpresa el taxista que me recogió del aeropuerto de Tocumen en Ciudad de Panamá en abril del año pasado. «¿Me dice que viene a trabajar al Darién? ¿En verdad? Pero si allí no hay más que guerrilleros y narcotraficantes. A un extranjero como usted le recomendaría que mejor se quede aquí en la capital, que es bonita y tranquila. Darién es demasiado peligroso. Por ejemplo, hace poco entraron los paras de Colombia y mataron a sangre fría a cuatro líderes indígenas».
«¿Al Darién?», replicó con un tono de gran sorpresa el taxista que me recogió del aeropuerto de Tocumen en Ciudad de Panamá en abril del año pasado. «¿Me dice que viene a trabajar al Darién? ¿En verdad? Pero si allí no hay más que guerrilleros y narcotraficantes. A un extranjero como usted le recomendaría que mejor se quede aquí en la capital, que es bonita y tranquila. Darién es demasiado peligroso. Por ejemplo, hace poco entraron los paras de Colombia y mataron a sangre fría a cuatro líderes indígenas».
Ahora el verdaderamente sorprendido era yo. Y también preocupado. ¿Era posible que el ACNUR me hubiese engañado para que yo aceptara este puesto, ocultándome los enormes riesgos que correría en la selva del Darién? El funcionario del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Ginebra que me dio mi briefing antes de partir a Panamá me entregó un botiquín atiborrado de medicamentos contra la malaria y varias pestes que, según él, aún azotaban al Darién (y que en realidad seguramente habían desaparecido hace varias décadas), y me recomendó que me cuidara especialmente de la coloradilla darienita, un bicho que podía provocar verdaderos estragos en el cuerpo (y, sobre todo, en las piernas) del ser humano. Pero, aparentemente, se le había «olvidado» mencionar que la selva del Darién también estaba infestada por toda clase de bandidos, criminales y asesinos que terminarían haciendo tiro al blanco conmigo…
Cuando entré a las Naciones Unidas, hace ya trece años, primero me mandaron a trabajar a Afganistán. Estuve allí cuatro años (de guerra) que sin duda fueron fascinantes. Me tocó, por ejemplo, presenciar en abril de 1992 la caída del régimen comunista del presidente Najibullah, instalado, por la Unión Soviética, al retirarse de ese país en 1989, y la entrada triunfal de los mujahideen (los precursores de los talibanes) a la capital, Kabul. La llegada de estos (supuestos) «libertadores» fue recibida con un enorme júbilo por la gran mayoría del pueblo afgano, que había sufrido durante casi diez años la humillación – y brutalidad – de la ocupación soviética. Pero la paz, desgraciadamente siempre escurridiza en Afganistán, no duró mucho. A los pocos días de haber tomado Kabul, los mujahideen comenzaron a pelearse entre ellos. No me arrepiento de haber servido allí en esa época – aunque, literalmente, pude haber dejado el pellejo en esas lejanas tierras. Durante el tiempo que pasé allí, Kabul estuvo a menudo sitiada por facciones enemigas (como la del temido Gulbuddin Heckmatyar) que disparaban sus misiles asesinos contra la ciudad desde las montañas que la rodeaban. Para protegernos de las bombas, mis colegas de las Naciones Unidas y yo pasamos incontables noches en un búnker subterráneo. Nuestro único vínculo con el exterior en esos momentos era una radio con la cual nos comunicábamos con la sede de la ONU en Islamabad, capital de Pakistán (más que nada para confirmar que todavía estábamos vivos). Allí, en ese pequeño sótano de cemento, conocí por primera vez lo que es el miedo a la muerte (y, aún más importante, a no avergonzarme de tener miedo).
Cuando se terminó mi contrato en Afganistán, lo más lógico (después de los terribles sustos que pasé allí) hubiese sido que yo regresase a la apacible Inglaterra, donde crecí y que en cierto modo es mi «hogar», lejos de los cohetes y los disparos. Sin embargo, más por inconsciente que por valiente diría yo, en vez de volver a Londres le pedí al ACNUR que me mandase a trabajar en otra guerra, en la ex Yugoslavia. Allí me pasé los tres años siguientes, primero en Zagreb, Croacia, y luego en Sarajevo, la capital de Bosnia Herzegovina. En cierta forma, mi experiencia en la ex Yugoslavia fue todavía más dura que en Afganistán, por la crueldad inimaginable que marcó ese conflicto, y por el hecho que la violencia se daba en el seno mismo de las familias. Los serbios, croatas y musulmanes en esa región se han mezclado muchísimo históricamente y, por lo tanto, cuando la guerra estalló entre ellos en 1991, de un día para el otro miles de parejas y familias comenzaron a fracturarse, separarse y, en el peor de los casos, a matarse entre ellas.
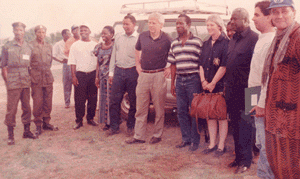 Nunca olvidaré, por ejemplo, el caso de mi secretaria, la triste y melancólica Vesna. Ella era musulmana y se había casado con un Serbio, Milo. Vivían en Sarajevo y tenían dos hijas pequeñas (de seis y cuatro años, me parece). Cuando comenzó la matanza, Milo, temiendo (sin duda con cierta razón) represalias en contra suya por parte de las fuerzas musulmanas que controlaban el centro de Sarajevo, escapó de allí, llevándose consigo a las dos pequeñas (quienes por ser medio serbias, también corrían peligro), y se refugió en Pale, un pueblo en las afueras de la capital, pero controlado por los militares serbios. Vesna sin embargo, siendo musulmana, no pudo cruzar con ellos a Pale, porque allí habría sido apresada inmediatamente, acusada de ser una espía y posiblemente violada y fusilada. Cuando yo llegué a Sarajevo, Vesna no tenía contacto con Milo y con sus hijas desde hacía más de cuatro años. Todas las mañanas, desde el noveno piso del edificio donde estaba ubicada la oficina del ACNUR en Sarajevo, la pobre Vesna se quedaba largo rato con la miraba puesta sobre Pale: aunque su familia estaba a apenas unos diez kilómetros de distancia, una muralla impenetrable de odio y de intolerancia la separaba y la seguiría separando de ellos por mucho tiempo más. La historia de Vesna revela, de una manera muy dramática, la locura y absurdidad de ese conflicto fraticida.
Nunca olvidaré, por ejemplo, el caso de mi secretaria, la triste y melancólica Vesna. Ella era musulmana y se había casado con un Serbio, Milo. Vivían en Sarajevo y tenían dos hijas pequeñas (de seis y cuatro años, me parece). Cuando comenzó la matanza, Milo, temiendo (sin duda con cierta razón) represalias en contra suya por parte de las fuerzas musulmanas que controlaban el centro de Sarajevo, escapó de allí, llevándose consigo a las dos pequeñas (quienes por ser medio serbias, también corrían peligro), y se refugió en Pale, un pueblo en las afueras de la capital, pero controlado por los militares serbios. Vesna sin embargo, siendo musulmana, no pudo cruzar con ellos a Pale, porque allí habría sido apresada inmediatamente, acusada de ser una espía y posiblemente violada y fusilada. Cuando yo llegué a Sarajevo, Vesna no tenía contacto con Milo y con sus hijas desde hacía más de cuatro años. Todas las mañanas, desde el noveno piso del edificio donde estaba ubicada la oficina del ACNUR en Sarajevo, la pobre Vesna se quedaba largo rato con la miraba puesta sobre Pale: aunque su familia estaba a apenas unos diez kilómetros de distancia, una muralla impenetrable de odio y de intolerancia la separaba y la seguiría separando de ellos por mucho tiempo más. La historia de Vesna revela, de una manera muy dramática, la locura y absurdidad de ese conflicto fraticida.
Al dejar la ex Yugoslavia, en 1997, el ACNUR me trasladó a la sede, en Ginebra. Aunque, en teoría, se trataba de un puesto burocrático (el equivalente a un cargo en un ministerio, supongo), resultó siendo mucho más interesante de lo que pensé. Trabajaba como asistente ejecutivo para el número dos en la organización (es decir el Alto Comisionado Adjunto), cuya función principalmente era establecer las políticas para las distintas operaciones del ACNUR en el mundo. Así, a lo largo de esos cinco años que estuve en ese puesto, recorrí campos de refugiados y desplazados en África, Asia, el Medio Oriente, Latinoamérica y Europa. El ritmo de viajes era imparable. Y algunos de los recuerdos realmente emotivos. Como cuando conocí a Xanana Gusmao, el legendario y corajudo líder de Timor Oriental que pasó tantos años preso durante la ocupación por parte de Indonesia de ese pequeño país, y del cual ahora es presidente (no pude reprimir las lágrimas de la emoción). O cuando visitamos un albergue para niños refugiados de Sierra Leona, en Nueva Guinea: todos ellos habían sido salvajemente mutilados por tropas rebeldes opuestas al régimen del presidente Kabbah en la capital Freetown. Allí conocí a Samuel (estoy seguro que ése era su nombre), que tenía apenas diez años. Una noche los rebeldes habían tomado el pueblo donde vivía con sus padres y, como estos sanguinarios solían hacer a menudo, le había cortado las manos al primer niño con el que se toparon (y después a muchos más) para amedrentar a la población recién conquistada. Felizmente, a los pocos días de aquel espantoso incidente, Samuel y su familia pudieron cruzar la frontera a Nueva Guinea donde, con la ayuda del ACNUR, el niño trataba de reconstruir (psicológica y físicamente) su vida.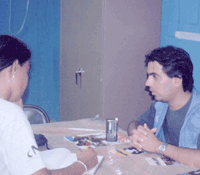
* * *
Hace poco más de un año, cuando el ACNUR me ofreció la posibilidad de venir a abrir y dirigir la oficina del ACNUR en Panamá, no dudé en dejar Ginebra. Por un lado, me atraía la idea de ser mi propio jefe y de liderar un pequeño equipo – responsabilidades que no había tenido antes. Por otro lado, tenía muchas ganas de regresar al «terreno» (así llamamos en la jerga del ACNUR a los destinos fuera de la sede en Ginebra), pero no a un país en guerra o con altos niveles de inseguridad como Afganistán o la ex Yugoslavia. En este sentido, Panamá representaba «lo mejor de los dos mundos» para mí: podría estar cerca de los refugiados, para quienes después de todo yo trabajo, pero al mismo tiempo podría llevar una vida relativamente cómoda y segura, en un lugar donde, además, me podrían visitar con cierta frecuencia mis dos pequeñas hijas, Josefina y Ariadna, que viven con su madre (mi ex-esposa) en Ginebra (y a quienes evidentemente vi muy poco cuando serví en la ex Yugoslavia, ya que la ONU no permitía la presencia de familiares allí). Es por eso que las palabras (mejor dicho, las advertencias), del taxista que me recogió del aeropuerto de Tocumen esa madrugada de abril del año pasado me tomaron muy por sorpresa. Felizmente, pasado el shock inicial, no le hice mucho caso (de lo contrario me habría tomado el siguiente vuelo de regreso a Europa) y preferí creer que se trataba de una exageración.
 Han pasado quince meses desde ese día. En este tiempo, he recorrido el Darién por lo menos veinte veces, incluyendo las áreas fronterizas más cercanas a Colombia, y he sobrevivido para contarlo, sin sufrir ni siquiera un rasguño (aunque debo admitir que la maldita coloradilla de la que me advirtió el médico en Ginebra efectivamente me ha causado estragos en las piernas). La supuesta boca del lobo pues, contrariamente a lo que piensa mucha gente, no es un nido de bandoleros, un wild west panameño. Aunque es cierto que, históricamente, esta zona de frontera ha sido utilizada por los actores armados del país vecino para descansar o reagruparse, y que también sirve como área de tránsito para el narcotráfico, estos fenómenos – felizmente – no se traducen en un alto nivel de violencia cotidiana. Esto, claro está, no significa tampoco que sea un paraíso de paz y tranquilidad (como si todavía existiesen lugares así en el mundo). Hace poco más de un mes, por ejemplo, un refugiado colombiano desapareció de la comunidad de Boca de Paya en el Tuira (la Policía teme que lo hayan asesinado) y hasta ahora no se sabe nada de su paradero. Estos incidentes, sin embargo, son muy esporádicos e inusuales. Es decir, son la excepción y no la regla.
Han pasado quince meses desde ese día. En este tiempo, he recorrido el Darién por lo menos veinte veces, incluyendo las áreas fronterizas más cercanas a Colombia, y he sobrevivido para contarlo, sin sufrir ni siquiera un rasguño (aunque debo admitir que la maldita coloradilla de la que me advirtió el médico en Ginebra efectivamente me ha causado estragos en las piernas). La supuesta boca del lobo pues, contrariamente a lo que piensa mucha gente, no es un nido de bandoleros, un wild west panameño. Aunque es cierto que, históricamente, esta zona de frontera ha sido utilizada por los actores armados del país vecino para descansar o reagruparse, y que también sirve como área de tránsito para el narcotráfico, estos fenómenos – felizmente – no se traducen en un alto nivel de violencia cotidiana. Esto, claro está, no significa tampoco que sea un paraíso de paz y tranquilidad (como si todavía existiesen lugares así en el mundo). Hace poco más de un mes, por ejemplo, un refugiado colombiano desapareció de la comunidad de Boca de Paya en el Tuira (la Policía teme que lo hayan asesinado) y hasta ahora no se sabe nada de su paradero. Estos incidentes, sin embargo, son muy esporádicos e inusuales. Es decir, son la excepción y no la regla.
Lo que desgraciadamente no es un mito es la pobreza que, aunque no llega a niveles africanos ni andinos, hacen del Darién realmente «la otra cara de Panamá». Los panameños con los que he conversado de este tema me dicen que su ubicación remota, su endemoniada geografía – en temporada de lluvia, a veces me toma hasta doce horas llegar al poblado de Yaviza, en el tapón del Darién, por carretera y río – y su escasa población (que ni siquiera llega a los 40,000 habitantes) – han contribuido a que esta provincia nunca haya sido una prioridad para los gobiernos de turno. Yo me atrevería a agregar a esta lista otro factor, la «mitificación» negativa del Darién como foco de violencia, que le ha hecho, y le sigue haciendo, un daño muy grande a la región. De lo contrario, ¿cómo explicar, por ejemplo, que a un lugar que tiene posiblemente los paisajes más bellos y emocionantes del mundo prácticamente no lleguen turistas del extranjero? Claro, con la reputación de peligroso que tiene el Darién, son muy pocos los Indiana Jones  que se «atreven» a visitarlo. Es más, son también muy escasos los propios panameños que se aventuran a viajar a esta área – por miedo o por puro desinterés (sino pregúntenle a mi famoso taxista). Este mito, desgraciadamente, también ahuyenta la inversión privada – como la industria del turismo. Por ejemplo: encontrar una cama decente y un baño con agua en la zona de frontera es prácticamente imposible (hasta hace poco, cuando me quedaba a dormir en la comunidad de Boca de Cupe, por ejemplo, lo hacía en una banca en la iglesita local…). A pesar de programas como el del Desarrollo Sostenible del Darién que se llevan a cabo, la impresión que uno tiene de la región es de abandono. Las consecuencias son verdaderamente trágicas. Como lo que sucede en la comunidad de Jaqué, por ejemplo. Es una aldea de unos 1,500 habitantes, donde desde 1997 han llegado unos 300 colombianos huyendo del conflicto. El centro de salud allí está tan mal equipado y es tan escaso el personal médico que atiende (ya que nadie quiere ir a trabajar allí) que, cada vez que un refugiado («protegido humanitario» es el término exacto que utiliza el Estado panameño) necesita un análisis de laboratorio, o cualquier tratamiento mínimamente serio, el ACNUR, con el apoyo de la Oficina Nacional para la Protección del Refugiado (ONPAR), entidad estatal, tiene que evacuarlo por avioneta a Ciudad de Panamá y llevarlo al hospital Santo Tomás. Este tipo de ayuda, sin embargo, es muy cara e insostenible a largo o mediano plazo. Y ni hablar de la situación de aquellos panameños que no se benefician del programa del ACNUR y que simplemente no cuentan con recursos para costearse el viaje a la capital ellos mismos. Lo mismo pasa con la educación. En la mayoría de las comunidades fronterizas que conozco no hay educación secundaria. Una minoría ínfima de adolescentes tienen la suerte de ser becados por el Estado o la Iglesia – y en el caso de los colombianos, por el ACNUR – para continuar sus estudios en centros urbanos en el Darién como Metetí, o inclusive en la capital. Pero para la gran parte de muchachas y muchachos allí la educación simplemente se termina al cumplir
que se «atreven» a visitarlo. Es más, son también muy escasos los propios panameños que se aventuran a viajar a esta área – por miedo o por puro desinterés (sino pregúntenle a mi famoso taxista). Este mito, desgraciadamente, también ahuyenta la inversión privada – como la industria del turismo. Por ejemplo: encontrar una cama decente y un baño con agua en la zona de frontera es prácticamente imposible (hasta hace poco, cuando me quedaba a dormir en la comunidad de Boca de Cupe, por ejemplo, lo hacía en una banca en la iglesita local…). A pesar de programas como el del Desarrollo Sostenible del Darién que se llevan a cabo, la impresión que uno tiene de la región es de abandono. Las consecuencias son verdaderamente trágicas. Como lo que sucede en la comunidad de Jaqué, por ejemplo. Es una aldea de unos 1,500 habitantes, donde desde 1997 han llegado unos 300 colombianos huyendo del conflicto. El centro de salud allí está tan mal equipado y es tan escaso el personal médico que atiende (ya que nadie quiere ir a trabajar allí) que, cada vez que un refugiado («protegido humanitario» es el término exacto que utiliza el Estado panameño) necesita un análisis de laboratorio, o cualquier tratamiento mínimamente serio, el ACNUR, con el apoyo de la Oficina Nacional para la Protección del Refugiado (ONPAR), entidad estatal, tiene que evacuarlo por avioneta a Ciudad de Panamá y llevarlo al hospital Santo Tomás. Este tipo de ayuda, sin embargo, es muy cara e insostenible a largo o mediano plazo. Y ni hablar de la situación de aquellos panameños que no se benefician del programa del ACNUR y que simplemente no cuentan con recursos para costearse el viaje a la capital ellos mismos. Lo mismo pasa con la educación. En la mayoría de las comunidades fronterizas que conozco no hay educación secundaria. Una minoría ínfima de adolescentes tienen la suerte de ser becados por el Estado o la Iglesia – y en el caso de los colombianos, por el ACNUR – para continuar sus estudios en centros urbanos en el Darién como Metetí, o inclusive en la capital. Pero para la gran parte de muchachas y muchachos allí la educación simplemente se termina al cumplir 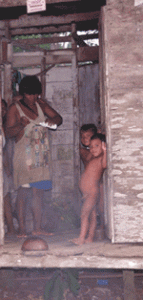 los trece o catorce años. Y, me pregunto, ¿qué futuro les espera entonces?
los trece o catorce años. Y, me pregunto, ¿qué futuro les espera entonces?
Es, precisamente, porque la frontera en el Darién vive en esa situación de marginalización, retraso y pobreza, que es más sorprendente y admirable la solidaridad que la población panameña ha demostrado con sus vecinos colombianos que han venido llegando a esas comunidades desde hace ya varios años, escapando de la guerra, la persecución y la muerte en sus lugares de origen (principalmente los departamentos de Chocó y Antioquia). Tal como le expliqué a los habitantes de Jaqué en una ceremonia que organizó la Iglesia y el ACNUR para el Día Mundial del Refugiado el mes pasado, en ningún país del mundo donde hay refugiados – y creo que me he recorrido casi todos, de un extremo al otro del globo – he visto un nivel tan alto de integración entre la población receptora y los extranjeros. Aún tomando en cuenta los obvios lazos históricos, étnicos y familiares que existen entre aquellos que viven de uno y otro lado de esta frontera, el hecho que los colombianos hayan sido recibidos con los brazos abiertos por los darienitas – y por tanto tiempo – es verdaderamente conmovedor. Y sobre todo, porque, para los que casi no tienen nada, esta población refugiada inevitablemente representa una carga importante: pero, aunque tienen muy poco, están dispuestos a compartirlo. En muchos países, a menudo, desgraciadamente, surge rivalidad, tensión y violencia entre los nacionales y los desplazados venidos de afuera, que ven a estos últimos como «invasores» que vienen a competir con ellos por la tierra, el trabajo y hasta por la comida. En casos extremos – como en Africa – esto inclusive ha provocado matanzas terribles. En Panamá, sin embargo, esta fricción no existe. Me acuerdo, por ejemplo, la primera vez que estuve en el Tuira e, ingenuo de mí, le pregunté al jefe de la Policía Nacional sobre este asunto: «Aquí las dos comunidades felizmente se llevan muy bien. Las únicas veces que se pelean entre ellos es cuando un colombiano le roba la mujer a un panameño, o vice-versa» me respondió, sonriendo. Más bien, lo que se ve todos los días, son historias muy emocionantes de solidaridad humana. Como esa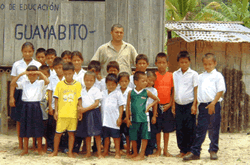 pareja panameña en Jaqué, ya bastante entrada en años, que hace poco adoptó – sin ni siquiera pensarlo dos veces – a dos adolescentes colombianos que quedaron huérfanos cuando su madre, que era su vecina, murió de cáncer. Otra prueba fehaciente de la apertura de la población panameña es que una mayoría de ellos se han casado – o mejor dicho, «juntado», ya que esta formalidad no es muy común en la frontera – con colombianos, con quienes han tenido hijos nacidos en territorio panameño. En reconocimiento al hecho que estos refugiados han desarrollado fuertes vínculos con su país de asilo, en el mes de marzo el Estado panameño tomó una decisión muy importante de comenzar pronto un proceso para legalizar, de una manera más permanente, su situación en Panamá.
pareja panameña en Jaqué, ya bastante entrada en años, que hace poco adoptó – sin ni siquiera pensarlo dos veces – a dos adolescentes colombianos que quedaron huérfanos cuando su madre, que era su vecina, murió de cáncer. Otra prueba fehaciente de la apertura de la población panameña es que una mayoría de ellos se han casado – o mejor dicho, «juntado», ya que esta formalidad no es muy común en la frontera – con colombianos, con quienes han tenido hijos nacidos en territorio panameño. En reconocimiento al hecho que estos refugiados han desarrollado fuertes vínculos con su país de asilo, en el mes de marzo el Estado panameño tomó una decisión muy importante de comenzar pronto un proceso para legalizar, de una manera más permanente, su situación en Panamá.
 El día que deje Panamá, será sin duda esta imagen del Darién la que me llevaré conmigo a mi próximo (incierto) destino: la de un pueblo pobre pero cálido, generoso y tolerante para con sus vecinos colombianos. La de un verdadero paraíso de humanidad en la selva, y no la del «mito oscuro» con el que me topé desde que puse los pies en este país y que, ojalá, la realidad vaya poco a poco desvirtuando.
El día que deje Panamá, será sin duda esta imagen del Darién la que me llevaré conmigo a mi próximo (incierto) destino: la de un pueblo pobre pero cálido, generoso y tolerante para con sus vecinos colombianos. La de un verdadero paraíso de humanidad en la selva, y no la del «mito oscuro» con el que me topé desde que puse los pies en este país y que, ojalá, la realidad vaya poco a poco desvirtuando.
El autor es Representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Panamá.
Fotos cortesía de Gonzalo Vargas Llosa (ACNUR).

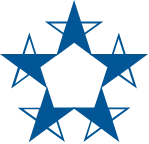
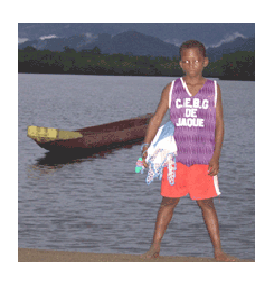



.png)
.png)
.png)