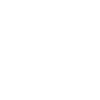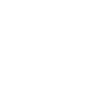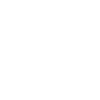El coraje de recordar
 “Lo contrario del amor no es el odio, sino la indiferencia. Lo contrario de la belleza, no es la fealdad, sino la indiferencia. Lo contrario de la fe, no es la herejía, sino la indiferencia. Lo contrario de la vida, no es la muerte, sino la indiferencia.” Eli Wiesel
“Lo contrario del amor no es el odio, sino la indiferencia. Lo contrario de la belleza, no es la fealdad, sino la indiferencia. Lo contrario de la fe, no es la herejía, sino la indiferencia. Lo contrario de la vida, no es la muerte, sino la indiferencia.” Eli Wiesel
Al regresar al auto, me cuesta trabajo insertar la llave en el cilindro de la puerta. Pongo la música a todo volumen, pero no logro evadirme. El nudo en la garganta apenas me deja respirar. Me saltan las lágrimas y, en medio del horror, la rabia, la impotencia, la indignación, me asalta la pregunta que muchos se harán cuando vean este artículo: ¿hasta cuándo recordar? ¿Para qué? Pienso, entonces, en Ruanda, Camboya, los Kurdos, Tibet, en Bosnia… ¡Es imprescindible hacerlo! Sólo mirando la realidad de frente se crea conciencia. La historia sólo puede enseñarnos si la asumimos con valentía. Hay que interrogar el pasado para construir un presente y un futuro más justos. Nos queda todo por aprender.
A Geza Reiszmann y Marguerite Loebl
Marianne Granat está hecha de preguntas. Pequeña de estatura, podría parecer frágil, pero en su mirada se intuye la fortaleza de carácter, profundidad, convicción y cultura vasta de las que me nutriré en nuestras conversaciones.
La primera entrevistada soy yo: con la diplomacia que situaciones como esta le habrán obligado a adquirir, me cuestiona sobre mis conocimientos del tema. Pero no importa cuánto hayas leído acerca de la tragedia más atroz que el odio y la intolerancia del hombre hayan provocado: estar sentada frente una mujer de carne y hueso que sobrevivió el Holocausto y cuya vida fue marcada para siempre –así como quedara, indeleble, el bestial número en su antebrazo- hace que el horror asuma su verdadera dimensión humana.
 Su voz lleva la cadencia de sus recuerdos; es dulce, pero se va agravando a medida que se adentra en ellos. Hija de Geza Reiszmann, un negociante en vinos y Marguerite Loebl, pianista y ama de casa, Marianne y su hermana Georgette viven en las afueras de Budapest.
Su voz lleva la cadencia de sus recuerdos; es dulce, pero se va agravando a medida que se adentra en ellos. Hija de Geza Reiszmann, un negociante en vinos y Marguerite Loebl, pianista y ama de casa, Marianne y su hermana Georgette viven en las afueras de Budapest.
En 1940, Hungría forma parte del eje, junto a Alemania, Italia y Japón. Pero, desde el año anterior, ya se había establecido el Sistema de Trabajos Forzados, adscrito al Ministerio de Defensa. A partir de 1942, la situación empeora significativamente: a la comunidad judía se le margina aún más y se le va despojando de sus derechos: se expropian sus bienes y negocios, a los jóvenes se les prohíbe continuar los estudios superiores; comienzan las deportaciones a menor escala a los “campos de trabajo”.
Al graduarse del bachillerato, Marianne continúa sus estudios de música con su madre y con profesores judíos a quienes se les ha prohibido enseñar en conservatorios y universidades. Clandestinamente, utilizan la radio de onda corta para escuchar Radio Londres. Es un acto criminal hacerlo, pero es el único medio de información no censurado al que tienen acceso. Un día, su padre escucha una noticia sobre el asesinato de un grupo de estudiantes, en un hangar, utilizando gas. Debe ser propaganda de guerra, se dicen. La mente humana es incapaz de aprehender una atrocidad de tal magnitud. Su padre confía que los rusos avanzarán rápidamente después de Estalingrado. Llegarán demasiado tarde.
Alemania ocupa Hungría en marzo de 1944, entre otras razones, porque sus gobernantes se rehúsan deportar a los judíos y, esa posición, es vista como una concesión con los aliados. En abril, Adolf Eichmann ordena la movilización total de la población judía a los ghettos y es el encargado de organizar la deportación masiva a los campos de concentración. A Marianne y su familia los trasladan a un ghetto, donde permanecen durante menos de un mes. Luego, van a trabajar a una fábrica de tuercas y tornillos, pero son denunciados. Los gendarmes húngaros los llevan a lo que había sido una fábrica de tejas. En ese lugar, construido de forma eficiente para movilizar por las líneas de tren los productos fabricados, los esperan los soldados de la SS.
“Las ilusiones las fuimos perdiendo una a una”
“Tienen una hora para recoger sus cosas”. Es el 10 de julio de 1944. Marianne tiene 20 años, su hermana 23. Su padre y su madre 56 y 50. Inician lo que será el último viaje a donde las ilusiones no podrán sustentarse más. Son deportados en trenes de carga a Auschwitz.

Aun quienes poco conocen sobre el Holocausto, reconocen con horror el nombre de Auschwitz – Birkenau. Al llegar al campo de exterminio polaco, hombres y mujeres son separados. Será la última vez que vean a su padre. Los primeros días están juntas, hasta que a su madre la reubican en otra barraca. Con suerte pueden verla a través de las cercas de alambres de púas. Hasta el día en que ella no vuelve a aparecer.
A pesar del olor fétido, los rumores, de las chimeneas, Marianne no puede creer que las historias de las cámaras de gas y los crematorios sean ciertas. No quiere creer. Al mes de estar en Auschwitz, en agosto de 1944, llega un tren cargado de gitanas. Las ubican en la misma barraca de Marianne y su hermana. Bailan, cantan, les leen las manos. Esa noche los SS las van a buscar. Se escucharán llantos, ladridos de perros, gritos desgarradores. A la mañana siguiente Marianne pregunta la razón del horror de la noche anterior. “Eran las gitanas, que no querían entrar a las cámaras”, le responde una mujer SS. Lo inimaginable se hace real.
Las vejaciones diarias, las condiciones infrahumanas, el frío, el hambre, el olor a muerte, las llamas, el miedo… Marianne me cuenta que su mayor apoyo es su hermana. Están juntas y eso les da fuerza. Una de las mujeres SS ama la música y la voz de Marianne. Le pide que cante, le ofrece formar parte de la orquesta de Auschwitz, pero debe abandonar a su hermana. Ella se niega: sólo se tienen la una a la otra.
Las Marchas de la Muerte
 A Marianne y a Georgette, junto a miles de mujeres, las trasladan de Auschwitz a Ravensbrück, un campo de concentración para mujeres situado cerca de Berlín. Se acerca el final de la guerra. Los aliados avanzan y los alemanes deciden abandonar los campos de exterminio y destruir la evidencia de las atrocidades cometidas, reubicando a los prisioneros en campos de Alemania y la frontera austriaca.
A Marianne y a Georgette, junto a miles de mujeres, las trasladan de Auschwitz a Ravensbrück, un campo de concentración para mujeres situado cerca de Berlín. Se acerca el final de la guerra. Los aliados avanzan y los alemanes deciden abandonar los campos de exterminio y destruir la evidencia de las atrocidades cometidas, reubicando a los prisioneros en campos de Alemania y la frontera austriaca.
El 30 de abril de 1945, la armada soviética libera Ravensbrück. Encuentran apenas unas 3,000 prisioneras, extremadamente enfermas. Dos días antes, los nazis habían enviado a todas las que podían caminar en una de las terribles Marchas de la Muerte. Marianne y Georgette caminarían sin agua, comida o descanso durante 35 kilómetros, en la nieve. De las 132,000 mujeres que pasaron por Ravensbrück, alrededor de 92,0000 murieron. Miles más fallecieron en las Marchas de la Muerte. Quienes sucumbían ante el cansancio o no podían seguir el paso, eran asesinadas. Marianne y su hermana sobreviven.
El 2 de mayo de 1945, las rescatan los soldados rusos. Después de la caminata y el hacinamiento, no puede siquiera caminar erguida: tiene que andar en cuatro, como un animal. Pero, sin duda lo más duro, como afirma Elie Weisel, es que “con la libertad, nos dimos cuenta de que éramos huérfanos”. Muchos no tenían quién los esperara, no tenían dónde regresar, no les quedaba nada más que la desesperanza.
¿Se puede volver a creer en la humanidad? ¿Cómo se vuelve a sonreír?
 “Es muy difícil”, me dice Marianne. Al principio se trata tan sólo de seguir sobreviviendo, de reconstruir la vida día a día, en una Europa en ruinas, en el umbral de la guerra fría, en una situación física y mental precarias. Pero no había tiempo para pensar.
“Es muy difícil”, me dice Marianne. Al principio se trata tan sólo de seguir sobreviviendo, de reconstruir la vida día a día, en una Europa en ruinas, en el umbral de la guerra fría, en una situación física y mental precarias. Pero no había tiempo para pensar.
“Yo estaba muy frágil”, me cuenta, “pero mi esposo me ayudaría muchísimo.” Alexandre Granat había sido sometido a los horrores de los trabajos forzados. Excepto una hermana, toda su familia había sido asesinada en el Holocausto. Ya se conocían antes de la guerra, se casan y se van clandestinamente a Austria, donde los ubican en un campamento de las Naciones Unidas para “personas desplazadas” en la ciudad de Linz. Más tarde, se radican en Francia.
Al surgir la oportunidad de viajar a El Salvador, la aceptan, intentando dejar atrás los horrores del pasado en una tierra completamente diferente; comenzar una nueva vida. Es allí que nacen sus dos hijas: Annette y Marguerite y donde vivirán durante los próximos 23 años. En 1981, llegan a Panamá, donde Alexandre asume el puesto de rabino de la sinagoga de la Comunidad de la Kol Shearith Israel.
“Liebe Siv”
|
Somos testigos y protagonistas de “nuestra” historia
Antes de la televisión y del Internet, la ignorancia o el silencio podían encontrar excusa. ¿Será que la hiperinformación, la forma en que Hollywood tiende a banalizarlo todo, la prensa amarillista, nos han ido haciendo insensibles? Todos los días somos testigos de crímenes contra la humanidad en nombre de la religión, de la libertad, por intolerancia y fanatismo, o, como en África, simplemente por la desidia y avaricia de quienes más tienen. Miramos hacia otro lado, cambiamos el canal, pasamos la página. Hemos pasado del oscurantismo al consumo anestesiado de la realidad.
Nada puede alterar el pasado. La mayoría ni siquiera estamos en posición de hacer “grandes” cambios. Lo que sí podemos hacer es ser conscientes, actuar con responsabilidad, enseñar a nuestros hijos a tolerar y respetar al otro. Podemos enseñarles que tomen decisiones por sí mismos, que estén informados, que piensen, que se cuestionen.
Si a un pueblo civilizado y extraordinario como el alemán –tierra de Bach, de Schiller, de Goethe, de Beethoven- se le pudo llevar a los extremos del Holocausto –por razones históricas y socio-políticas harto conocidas-, todos podríamos estar algún día es esas condiciones. De hecho, naciones mucho más cercanas a nosotros han pasado por horrores similares, si bien en menor escala, no menos dolorosos. El odio y el fanatismo se aprenden, hay que enseñar la tolerancia.
El año pasado, en la conmemoración de los 60 años de la liberación de los prisioneros de Auschwitz, Elie Weisel, sobreviviente, escritor y ganador del Premio Nobel de la Paz en 1986, cuestionó si la Humanidad podría impedir otro genocidio en el futuro. “Si el mundo hubiera escuchado –dijo-, podríamos haber evitado Darfur, Camboya, Bosnia y, naturalmente, Ruanda. Sabemos que para las víctimas ya es muy tarde… Pero no es muy tarde para los niños de hoy, los nuestros, los suyos.”
La Fundación de la Historia Visual de los Sobrevivientes del Shoá
|
“Cuando el hombre recuerda, sobrevive la esperanza”. Simon Weisenthal
 Hoy en día, Marianne vive rodeada de música y libros, de amigos, de trabajo en la comunidad, de pájaros que se acercan libremente a su balcón a visitarla. Alexandre falleció hace 10 años, pero su recuerdo la acompaña y su imagen la encuentras en fotos de diferentes viajes y momentos felices. Sus hijas viven fuera, pero ella decidió quedarse en Panamá, donde él está enterrado. Continúa enseñando canto, escribe, le encanta el cine. Vive cada segundo de su vida.
Hoy en día, Marianne vive rodeada de música y libros, de amigos, de trabajo en la comunidad, de pájaros que se acercan libremente a su balcón a visitarla. Alexandre falleció hace 10 años, pero su recuerdo la acompaña y su imagen la encuentras en fotos de diferentes viajes y momentos felices. Sus hijas viven fuera, pero ella decidió quedarse en Panamá, donde él está enterrado. Continúa enseñando canto, escribe, le encanta el cine. Vive cada segundo de su vida.
Conversar con ella es querer que el tiempo no pase. Tiene una risa fácil y comparte conmigo las historias que le cuento: siento que no puedo dejarla sumida en los recuerdos y trato de aligerar su noche.
Pero siempre se preguntará ¿por qué? Busca la respuesta en libros, en sus recuerdos. Para ella, la historia del Holocausto es su historia. Vivió en carne propia el horror del sinsentido, en ese momento donde la vida debería ser promesas. Perdió su inocencia, su confianza en la humanidad; a los 20 años perdió a sus padres, familiares y amigos de la forma más salvaje. Pudo optar por el silencio; muchos lo han hecho. Pero no lo hizo.
Bien dijo Viktor Frankl, el psiquiatra austriaco, también sobreviviente de Auschwitz en su extraordinaria obra “El hombre en busca de sentido” que “al hombre se le puede quitar todo excepto una cosa: la elección de una actitud personal ante ciertas circunstancias para decidir su propio camino.” Marianne eligió recordar y, con su testimonio, ayudarnos a tomar conciencia y a no repetirlo jamás.
Auschwitz – Birkenau
|
C* Mirie Mouynés es propietaria de Allegro
Fotos:
Vista del campo de concentración de Auschwitz – Birkenau: Attal Serge / Corbis Sygma
Vista de cercas electrificadas: Michael St. Maur Sheil / Corbis
Fotos de Marianne Granat: Ariel Atencio
Otras fotos: cortesía de la entrevistada.

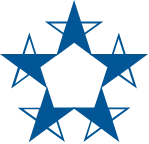




.png)
.png)
.png)