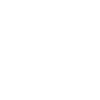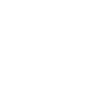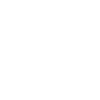Una danza cucuá
A dos horas del más próximo centro urbano en un “cuatro por cuatro”, subiendo y bajando a través de un camino de tierra que se adentra en las montañas de la cordillera Central, se llega hoy a San Miguel Centro, poblado de unos mil habitantes situado al norte de la ciudad de Penonomé.
El que persevere y logre llegar se encontrará con placenteras sorpresas: paisajes regentados por misteriosos cerros envueltos en nubes; bosques encantadores; quebradas transparentes en las que todavía se puede observar a las mujeres lavando la ropa entre las piedras.
Como lo encontró el profesor Ubarte
Valentín Ubarte tenía un poco más de 20 años cuando fue nombrado allí en su primera asignación como maestro, allá por el año 1975. Entonces, para llegar al poblado era necesario viajar en chiva sobre un camino de piedra hasta Tambo y de allí, caminar durante nueve horas por un sendero de tierra. Si las lluvias hacían subir el cauce de alguno de los ríos, había que esperar en la orilla hasta dos o tres días más.

El maestro Valentín Ubarte, hoy en día jubilado, mantiene estrechos lazos con la comunidad de San Miguel Centro desde que fuera nombrado maestro hace casi cuarenta años.
En aquella época, además de la exuberante naturaleza, el maestro Ubarte encontró un pueblo orgulloso e independiente que se autoabastecía con sus cultivos de yuca, maíz y café, además de la caza y pesca de camarones y peces de río. Con muy poca relación con el mundo exterior, las costumbres de los habitantes de San Miguel Centro se habían conservado casi iguales durante siglos.
Una de las tradiciones que más llamó la atención de Ubarte fue la danza del cucuá, muy diferente de los bailes típicos que hasta ese momento había visto en otras partes del país. Esta danza involucraba a cuatro hombres del pueblo que se hacían llamar «diablos» y cuyo rango se iba adquiriendo de acuerdo con la edad. Llegar a ocupar los puestos en este cuerpo de baile era un logro de vida.
El vestido utilizado para la ceremonia del baile parecía estar hecho con pieles de animales; sin embargo, era confeccionado con un material obtenido de la corteza del árbol del cucuá (también conocido como ñumí) y pintado con tintes naturales: de la raíz del azafrán se obtenía el color amarillo; de la hoja de la planta del guamí, el color cobre; y de la hoja del ojo de venado, el color negro.
Lo cucuá

Los vestidos cucuá son elaborados con la corteza del árbol ñumi o cucuá y orgullosamente utilizados por los lugareños.
Ya anteriormente, a varios intelectuales y estudiosos, tanto panameños como extranjeros, les habían llamado la atención las tradiciones de San Miguel Centro.
El primer relato conocido es de fray Adrián de Santo Tomás, quien en el siglo XVII da cuenta de cómo organizó con los indios de su reducción –pueblo de indígenas convertidos al cristianismo– una celebración religiosa católica que incluía una danza en la que se representaba al diablo.
La doctora Reina Torres de Araúz, en su libro Panamá Indígena, escribía que los “cholos coclesanos descienden de forma directa de los indígenas guaimíes” (hoy conocidos como ngobe-buglé), “pero adoptaron las costumbres campesinas a través de su participación en las reducciones de origen religioso” (fenómeno conocido como “ladinización”). En el mismo libro afirma que “el vestido cucuá es el elemento folklórico del cholo penonomeño que más claramente lo relaciona con sus ancestros guaimíes”.
La doctora Torres de Araúz también cuenta del hallazgo de varios vestidos cucuás en las colecciones de museos europeos y norteamericanos. En el Museo del Indio Americano de Nueva York, por ejemplo, reposa una colección de vestidos y pipas reunida por el explorador norteamericano Hyatt Verril, en 1924. En el Museo del Hombre en París, se encuentran dos vestidos obtenidos en Chiriquí, en el año 1893, por Ludovic Chambon. Y en el Smithsonian Institution reposa otra interesante muestra recolectada en 1907 por A. Brenkowsky, del Panama Railroad New Agency.
A punto de desaparecer
Pero si aparentemente era fácil encontrar muestras de estos vestidos a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, a finales de la década del 70 las tradiciones cucuás estaban a punto de desaparecer.
Como si de una ceremonia sagrada se tratase, sus secretos se mantenían entre unos pocos iniciados. Solo cuatro hombres adultos del pueblo practicaban la danza. Solo una persona conocía el procedimiento para tomar la corteza del árbol y convertirla en una especie de tela para la confección de los vestidos. Solo un hombre podía explicar el origen y significado de la danza: un anciano de 100 años llamado Anselmo González.

Un grupo de jóvenes de la comunidad de San Miguel Centro ejecuta la danza cucuá, que simboliza la lucha entre el bien y el mal.
Los habitantes de San Miguel Centro habían perdido la motivación, al haberse dado fin a su participación en las fiestas de Corpus Cristi de Penonomé, donde solían encontrar anualmente el público ante el cual exhibir sus danzas y vender sus artesanías.
Lo más preocupante era que los árboles cucuás, de donde se obtenía la fibra para la confección de los vestidos, se estaban extinguiendo y su forma de reproducción era un misterio.
Inspirado en la lectura de la doctora Reina Torres de Araúz, el maestro Ubarte empezó a impulsar en la comunidad el sentimiento de orgullo por sus tradiciones y el deseo de conservarlas.

Artesanías elaboradas por la Asociación Cultural Artesanal y Ecológica Los Cucuá, un grupo de hombres y mujeres que mantiene vivas las tradiciones de sus antepasados.
Primero, intentó que los más jóvenes aprendieran la danza, rompiendo la costumbre de que solo fuera practicada por un grupo exclusivo de hombres adultos.
Ubarte también pidió al Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) que se investigase la reproducción de la semilla del árbol. Funcionarios del MIDA visitaron el lugar, pero no tuvieron el tiempo necesario para hacer los hallazgos.
El mérito de haber descubierto el método de reproducción de la semilla se lo llevó José de la Cruz Vargas Morán, hoy presidente de la Asociación Cultural Artesanal y Ecológica Los Cucuás, quien al no ver avances en las investigaciones oficiales, decidió tomar cartas en el asunto.
Vargas se introdujo en el bosque donde encontró un grupo de semillas abandonadas por los murciélagos. Las dejó a la intemperie y se mantuvo observando su proceso de descomposición durante el día y la noche. Apartando las hormigas que se interesaban por la pepita, descubrió que esta no era más que un caparazón dentro del cual se encontraban unos pequeñísimos granos. Estos eran las semillas.
Gracias al esfuerzo del maestro Ubarte y del grupo de moradores de San Miguel, las tradiciones cucuás se conservan hoy sólidamente.
Desde 1989, más de 100 niños del poblado han participado en presentaciones de la danza cucuá en toda la República. Más de veinte personas del pueblo conocen cómo obtener la corteza del árbol y confeccionar los vestidos. Además, la línea de artesanías elaboradas con esta corteza se ha ampliado, lo que les ha permitido alcanzar muchos premios en concursos de artesanías realizados a nivel nacional.
Además, el árbol del cucuá se cultiva hoy en tres parcelas con aproximadamente dos mil plantones, sin que haya riesgo de extinción.

José de la Cruz Vargas Morán muestra orgulloso una copia plastificada del Decreto 168 de 2005 que crea «el festival del cucuá».
La comunidad de San Miguel Centro atesora una copia del decreto 168 de 2005, que crea “el festival del cucuá”, en el mes de junio. Esta se ha convertido desde hace seis años en una de las principales fiestas del año para San Miguel Centro, a la que acuden más de 2000 visitantes de todo el país. El festival tiene atractivos como la venta de artesanías, el desfile de la princesa en balsa y exposición de kioskos con productos del área.
Por supuesto, uno de los máximos atractivos del festival anual es la danza en la que cuatro diablos salen con sus pintorescos vestidos y sendos bastones de madera a bailar al escenario. Allí, moviéndose al compás del violín, la caja y el tambor, inician sus redondillas, para representar ante los espectadores la batalla final contra el ángel del bien, quien termina triunfando, por supuesto, liberando al alma humana del pecado y la eterna condena. Una hermosa historia y un legado cultural que, gracias a la tenacidad, la perseverancia y el amor de quienes descubrieron el encanto de esta tradición, hoy sigue existiendo y enriqueciendo nuestro acervo cultural.

Premios, reconocimientos y trofeos obtenidos por miembros de la comunidad San Miguel Centro en diversos festivales y concursos de artesanías realizados a en el territorio nacional.
Exaltando la tradición
A finales del año 2013, la sucursal de Penonomé se preparaba para participar en el concurso anual Vístete de Patria, una actividad realizada por Banco General con el fin de fortalecer el civismo entre empleados y clientes del banco. Reunidos, los empleados conversaban sobre posibles temas para adornar la sucursal. Desde hacía dos años habían mencionado como un posible tema los motivos de la danza cucuá, una tradición muy característica de la región penonomeña. Sin embargo, no habían tenido la oportunidad de entablar una relación con representantes de la alejada comunidad de San Francisco Centro.
Miembros de la comunidad de San Miguel Centro exhibieron sus vestidos y danzas tradicionales en la sucursal de Banco General, en Penonomé, durante la celebración del evento «Vístete de Patria» realizado en noviembre.
En esta ocasión, cuando alguien los puso en contacto con el profesor Valentín Ubarte, decidieron que había llegado el momento de rendir homenaje a la cultura regional. Rita Tejeira, gerente de la sucursal, viajó hasta San Francisco con Ubarte junto a algunos compañeros del banco, deseosos de buscar información y adquirir las artesanías y vestidos para lucir durante los días patrios. La visita los dejó muy motivados, pero se dieron cuenta de que no era tan fácil conseguir los catorce vestidos para los colaboradores de la sucursal. La elaboración de estas prendas requiere de un proceso complicado, en el que se hace necesario tumbar los árboles cucuás, tomar la corteza y hacer pasar el material obtenido por un proceso complicado y largo. A cambio se les ocurrió algo: hacer para cada uno un chaleco, que usarían con una blusa amarilla debajo. Unos días después de establecer el contacto en la cordillera Central, bajaba un grupo de mujeres artesanas de San Francisco Centro a la sucursal de Penonomé para tomar las medidas y así confeccionar los chalecos. En el transcurso de un par de semanas estaban listos y perfectamente entallados para las Fiestas Patrias. Finalmente, a inicios de noviembre del año 2013 se adornó la sucursal con los motivos cucuás y se elaboró un folleto descriptivo. Se invitó al grupo de danza, cuyos integrantes se presentaron con los llamativos vestidos dentro de la sucursal. Hasta se obsequió a los visitantes con manjares confeccionados en el poblado. “Fue muy emocionante todo y nuestros clientes estaban encantados, muchos sonreían y a un par hasta se le salieron las lágrimas”, nos cuenta Rita Tejeira, muy entusiasmada de haber podido exaltar esta tradición para que más personas la conocieran y admiraran.
Fotos:
Francisco Málaga

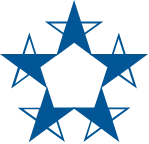




.png)
.png)
.png)